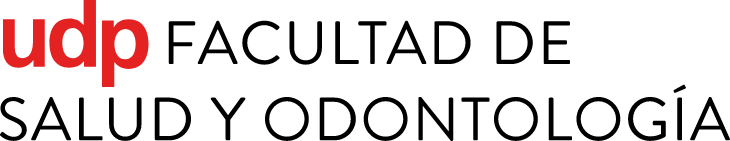“Creemos que formar docentes capacitados en ESI puede ser una herramienta poderosa para promover el respeto, la equidad y el autocuidado desde edades tempranas”, dice Fernanda Rojas, una de las autoras del estudio.
30 / 07 / 2025
La educación sexual integral juega un rol clave en la formación escolar de niñas, niños y adolescentes en Chile, siendo la labor de los profesores determinante en la promoción de la salud sexual. En este contexto, Teresita Muñoz, Damary Rivera y Fernanda Rojas, estudiantes de la Escuela de Obstetricia y Neonatología UDP, publicaron el artículo “Formación de docentes de enseñanza escolar sobre educación sexual integral” en la Revista Matronería Actual, con el acompañamiento de la académica Julieta Aránguiz.
El estudio, de tipo cuantitativo, analizó la implementación y el acceso a formación en educación sexual de 34 docentes de educación básica y media en la Región Metropolitana, de entre 27 y 67 años. “Nuestra motivación fue visibilizar la realidad de quienes tienen la responsabilidad directa de educar a niños, niñas y adolescentes en los espacios escolares. Pese a que la educación sexual integral (ESI) ha sido promovida desde diversas políticas públicas, observamos que aún existen vacíos significativos en su implementación”, comenta Fernanda Rojas, una de las autoras.
En el contexto chileno actual, donde persisten estigmas y tabúes en torno a la sexualidad, las autoras explican la importancia de tener profesores con preparación actualizada en esta materia de enseñanza. “Creemos que formar docentes capacitados en ESI puede ser una herramienta poderosa para promover el respeto, la equidad y el autocuidado desde edades tempranas”, afirma Rojas.
Uno de los hallazgos centrales del estudio es la deficiente formación del profesorado en estas temáticas: a pesar de que el 79,4% de los docentes encuestados afirmó tener conocimientos en ESI, solo un 14,7% recibió preparación formal en su etapa universitaria.
Las autoras proponen incluir la educación sexual integral en los programas de pregrado con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y diversidad, además de fortalecer las oportunidades de perfeccionamiento docente. “Estas capacitaciones deben integrar lo cognitivo, emocional, físico y social de la sexualidad, superando el enfoque exclusivamente biológico y abordando también los aspectos afectivos y socioculturales”, señala Teresita Muñoz.
Otro aspecto abordado en el artículo son los mitos persistentes en torno a estos temas. Entre ellos, mencionan la creencia de que enseñar a usar preservativos incentiva el inicio precoz de la actividad sexual, que la enseñanza de la anatomía debe ser diferenciada por género o que solo la familia debe encargarse de la enseñanza en esta materia.
Respecto a metodologías pedagógicas, la estrategia preferida de los docentes fue la discusión grupal (64,7%) para abordar estos contenidos. “Es fundamental diversificar las metodologías. Se pueden realizar programas que incluyan charlas educativas por parte de profesionales del área, ya sea por matronas o matrones, internos o estudiantes de Obstetricia que incluyan análisis de casos, trabajos colaborativos y demostraciones didácticas. Esta es una estrategia que puede permitir un aprendizaje más dinámico y cercano con el estudiantado”, asegura Damary Rivera.
En cuanto a políticas públicas, las autoras destacan la urgencia de establecer una política nacional clara sobre lo que debe incluir la ESI en cada nivel educativo. “También se necesita formación docente sistemática y el fortalecimiento de redes intersectoriales con salud y familia. Para involucrar a padres y madres, se podrían generar espacios de formación y diálogo comunitario, que les ayuden a derribar tabúes y a comprender que educar en sexualidad no incentiva prácticas, sino que entrega herramientas de autocuidado, consentimiento y respeto”, plantea Rojas.
Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace.